Por Aitana Vargas
Después de Camboya, España es el segundo país del mundo con más fosas comunes repartidas por su territorio. Hasta la fecha se han localizado 2.246, donde se estima que yacen los restos mortales de más de 88.000 personas. Este es el trágico legado de la Guerra Civil española (1936–1939) y de la dictadura del General Francisco Franco, que se prolongó desde 1939 hasta el año de su muerte, 1975. De aquella época de represión y asesinatos sistemáticos, se calcula que hay en total 114.000 desaparecidos y 30.000 niños robados. Pese a los infinitos reclamos de las víctimas, los responsables de los crímenes jamás han respondido ante la justicia española. Arguyéndose en la polémica Ley de la Amnistía de 1977 (firmada en dicho año para facilitar la transición de la dictadura a la democracia), España se niega a investigar los crímenes y a sentar en el banquillo a los responsables de las matanzas. Han sido 37 años de impunidad. Pero, finalmente, una ranura de esperanza se ha abierto en el corazón de las víctimas y de sus familiares: una magistrada argentina ha invocado el Principio de la Justicia Universal para iniciar una causa contra el Franquismo impulsada en Buenos Aires. Este es mi modesto legado a quienes apoyan y secundan esta causa.
“La historia no es más que el registro de los crímenes y de las desgracias”. – Voltaire (1964–1778), filósofo y escritor francés.
****
Una noche de otoño el sol se apagó sobre el inmenso manto estelar. Detrás del mosaico universal, opaco y mudo, sólo el desgarrador dolor de una niña de 13 años, Ascensión Mendieta, encendía el firmamento lejano.
Ese 15 de noviembre de 1939, “el año de la victoria”, como reza la diligencia de ejecución de Timoteo Mendieta Alcalá, este padre de siete hijos y bisabuelo mío, fue fusilado en La Rambla, en las inmediaciones del cementerio de Guadalajara. Fue uno de los 822 republicanos ejecutados por las fuerzas franquistas en este panteón entre 1939 y 1944. Su cuerpo perforado fue enterrado en el patio cuarto, fosa número 2, junto a 17 compañeros más. Sobre sus huesos carcomidos descansa el peso de 16 cadáveres. Pero tuvieron que pasar 35 años para que sus familiares supieran dónde yacían.
Aquel sangriento día de noviembre marcó el destino para su familia y, en particular, para dos de sus hijas, Paz y Ascensión – mi abuela–, quienes se llevan a la tumba el deseo insaciable de rescatar los restos de su progenitor.
“Me pregunto cómo caería. ¿Boca arriba, boca abajo? ¿Qué pensaría al dejar siete hijos sin padre?” “¿Estaría aún con vida cuando lo enterraron?”, apuntilla mi abuela mientras me esfuerzo por contener el llanto frente a su mirada atenta y cristalina.
En los surcos que cincelan su rostro anciano se perfilan estratos de sentimientos inconsolables que acompañan irremediablemente ese recuerdo de su padre fusilado y del profundo desamparo que su ejecución causó a sus siete hijos y a su viuda, María Ibarra. “La situación en la que quedaron…fue de una precariedad tal…que sorprende que hayan podido sobrevivir”, matiza el texto presentado como base de la querella interpuesta en Buenos Aires.
Incluso antes de la Guerra Civil, cuenta mi abuela, “había días que no comíamos. Íbamos a las familias más cercanas para que nos dieran pan”. Ella, sus padres y hermanos vivían en Sacedón. Su padre, Timoteo, fue Presidente de la UGT en esta localidad. Carnicero de profesión, sus ideas de izquierdas le costaron el pan de cada día – también la vida. En abril de 1939, los tambores de guerra habían dejado de sonar y, mi bisabuelo, confiando en la promesa de Franco de que “perdonaría” a todos aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre, emprendió la vuelta a Sacedón. Pero el camino de regreso a casa se convertiría, sin él saberlo, en su sentencia de muerte.
En abril de 1939, dos o tres días después de haber sentido de nuevo el calor del seno familiar, un fuerte golpe de nudillos sobre la puerta de madera color café se propagó rápidamente por toda la casa. Mi abuela y uno de sus hermanos abrieron la puerta, sólo para toparse cara a cara con un cargo del régimen a quien le acompañaba un vecino del pueblo.
“Cuando vinieron a por mi padre él estaba arriba durmiendo. “Bajó al salón y le dijeron «¡Manos arriba!»”.
“Yo vi cómo se lo llevaban”. Esa sería la última vez que mi abuela vería a su padre.
Mi bisabuelo Timoteo estuvo primero encarcelado en Sacedón. Días después sería trasladado a la cárcel de Guadalajara, donde permanecería varios meses antes de ser condenado por vía sumarísima a la pena de muerte. En el acta de defunción dice que “falleció…a consecuencia de «Orden del Juzgado Especial de Ejecuciones»”. Mis tías y mi padre, los hijos de mi abuela, tuvieron acceso al sumario completo de dicho Juzgado en diciembre de 2012, pudiendo deducir del texto que las actuaciones mencionadas fueron ‘simulacros de juicios’.
Tras el encarcelamiento de mi bisabuelo, su esposa le vendió por 200 pesetas una burrita negra a Doña Paula, una vecina pudiente de Sacedón. Con ese capital y un saco de ropa, mi bisabuela y sus hijos se trasladaron a casa de la madre de Timoteo, Elvira, en el Puente de Vallecas. “Vivíamos diez personas en una habitación – nosotros ocho, mi abuela y mi tío”, relata mi abuela.
En las paredes de aquella modesta casa de dos plantas que abandonaron en Sacedón, ahora sólo habitan los recuerdos de una niña que, siete décadas después, a los 88 años, por fin ha encontrado la voz que le fue arrebatada por una sociedad española que mira hacia el infinito cuando se abordan los crímenes del Franquismo. Para mi abuela ha sido una vida entera de lucha que convergió el 4 de diciembre de 2013 a 10.000 kilómetros de distancia de su Sacedón natal, en ese lugar de la capital argentina donde la magistrada María Romilda Servini de Cubría escuchó de su boca su relato.
“Sólo quiero un hueso de mi padre para llevármelo conmigo a la tumba, porque mi hermana [Paz] se murió sin poder hacerlo”, suplica en Buenos Aires con dolor incurable en el alma – ese dolor que sólo quienes son víctimas del Franquismo – como ella – pueden llegar a comprender y sentir bajo su corazón malherido.
Sus súplicas fueron finalmente articuladas en público en un foro internacional. Para lograrlo, tuvo que recorrer, fatigada y anciana, el camino de la desgracia en el que muchos perecieron: primero debió sobrevivir el maratón de una vida de inclemencias y, luego, recorrer esos 10.000 kilómetros de sprint final que no impidieron que llegara a su destino y pronunciara las palabras que muchos españoles querrían no escuchar.
Ni en su más remota imaginación habría podido soñar mi abuela con un recibimiento en tierras extranjeras como el que protagonizó. Arropada y escuchada por el Congreso de los Diputados de Buenos Aires, el Senado, y por las Madres de la Plaza de Mayo, logró luego sobreponerse a una terca fiebre y a la vejez incómoda para declarar en el Juzgado de la magistrada Servini, que amablemente prestó sus oídos a la causa de mi abuela.
“Los gobiernos [españoles] no han hecho nada. Nadie se ha acordado de ellos [los muertos]. Solamente Suárez les dio la pensión a las viudas y la cartilla de la seguridad social”.
Entre frase y frase, suspira, coge aire y continúa su relato. “Mi madre, con la pensión que les concede a todas las viudas el gobierno de Adolfo Suárez, le pone una lápida que dice «Timoteo Mendieta, muerto por la democracia y la libertad». Y la pone en la parte de arriba para que los familiares del resto de los ejecutados que estaban ahí con mi padre pudieran poner sus nombres”.
“Mi madre, por lo que ha hecho por sus hijos, se merece un altar”, apostilla.
Con un gesto que denota un profundo malestar, prosigue su denuncia destacando los insalvables obstáculos y la falta de ayudas para exhumar los cadáveres en España. “Hemos hecho gestiones administrativas iniciales, porque no te dejan llegar a más. Empezamos en el año 2000 para exhumar a mi padre, pero ni pública ni privadamente nos lo permiten”.
“Las víctimas del terrorismo tienen ayuda de la administración. Y nosotros exigimos un estatuto jurídico similar al de las víctimas del terrorismo. Nosotros también somos víctimas de terrorismo”.
Cuando concluye su testimonio en el Juzgado, mi tía, Chon Vargas, acompaña a mi abuela al hospital para que un médico examine esa bronquitis que apenas le deja respirar.
“Tu tía, Aitana, me ha ayudado tanto…”, agradece mi abuela ya desde su casa en García Noblejas. “Me preguntó si quería ir a Argentina. Y yo le dije que sí”. El empeño de mi tía Chon por satisfacer el infinito deseo de mi abuela no cesó un instante desde que adquirió consciencia del dolor desgarrador que carcomía el espíritu de su madre. También, el apoyo incondicional de mi padre, Francisco, y de mi otra tía, Pilar, a su madre se hacen constar en la tranquilidad final que refleja el rostro de mi abuela tras sus declaraciones en Buenos Aires. Los tres hijos son querellantes en la causa abierta en Argentina; Un triángulo familiar que ha servido para aliviar el canto desesperado de una mujer que tejió la vida de sus hijos con alfileres y punzadas de punto y lana desde su hogar en un modesto barrio madrileño.
“A lo mejor me muero y no les han sacado [a los muertos], pero me quedo tranquila porque hemos hecho todo lo que hemos podido”.
Mis sentimientos gravitan entre el alborozo y la pesadumbre al clavar la vista en una fotografía de mi abuela junto a Darío Rivas, dos de los querellantes más longevos que tuvieron la oportunidad de conocerse en Buenos Aires. Con la sombra de la muerte sobre sus espaldas ancianas, llegan al final de sus días como la gran mayoría de nosotros nunca lo hará, luchando por aquello en lo que durante décadas creyeron. Se llevan su lucha hasta la tumba. Pero aún en la antesala de la muerte, son iconos en una España turbia y descompuesta donde los valores e ideales pesan poco y escasean. Más allá de señalar culpables – que sí debe hacerse – los reclamos de mi abuela son los reclamos que trascienden agendas políticas e intereses subrepticios, porque son los reclamos básicos de cualquier ser humano: rescatar “al menos un hueso de la fosa y llevármelo conmigo a la tumba”.
Como le dijo a la magistrada Servini, “en mi casa lloro. Me da pena…tantos años sin haber hecho nada”. Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás.
El caprichoso destino ha querido que yo asista a este episodio familiar – e histórico – a medio camino entre mi destierro angelino y mi Mediterráneo natal. Y mientras surco las nubes del océano Atlántico para abrazar a mis seres queridos, adquiero conciencia del vacío generacional, de la desconexión entre el momento histórico que vivió mi abuela y el que me ha tocado vivir a mí, resultado directo de la tiranía de silencio que se ha impuesto desde las altas esferas en España para evitar destapar las vergüenzas de nuestro país. Nadie quiere hablar de Franco ni de sus crímenes. Pero el dolor descomunal que llevan apuntalado las víctimas en el pecho es imposible de acallar. Y ese pesar inconmensurable está empezando a emerger a la superficie de la conciencia nacional. Ese terrible dolor que nadie puede taponar se encuentra ya en flor en las mesetas ibéricas y en los campos de olivo, en las crestas de las olas del Mediterráneo, en el Juzgado Número 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires, y en su día en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid.
“Hemos sufrido mucho antes y después de la guerra”. “Esto va por vosotros, que vamos por buen camino”, le canta mi abuela a sus hermanos y padres fallecidos sobre la sombra de sus tumbas mientras coloca un ramo de flores con sus manos arrugadas.
**Relato publicado en el periódico «Hoy Los Ángeles» el 24 de enero de 2014 y en www.aitanavargas.com (http://aitanavargas.com/?page_id=5059).
**You may read my grandmother’s story in English at https://medium.com/AitanaVargas/one-elderly-womans-journey-through-history-and-time-bb60e148df5a
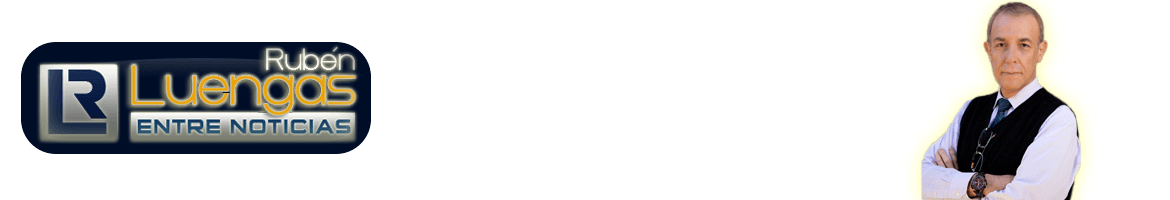








Por suerte los míos lograron exiliarse en Francia, y es verdad los Curas Fascistas iban a los campos Franceses de concentración a ofrecer a los Españoles, ahí prisioneros, la Paz, Piedad,Perdón, y que no tendrían las manos manchadas de sangre,del Fascismo Nacional-Católico de Franco, que muy pocos de los ahí congregados aceptaron, preferían morir en las playas de Argeles sus mer antes que tener que volver, pero un tío-abuelo mio si lo hizo para morir en la construcción del Valle de los Caídos, gracias Ruben Luengas por mencionar algo de lo que muy pocos quieren hablar.