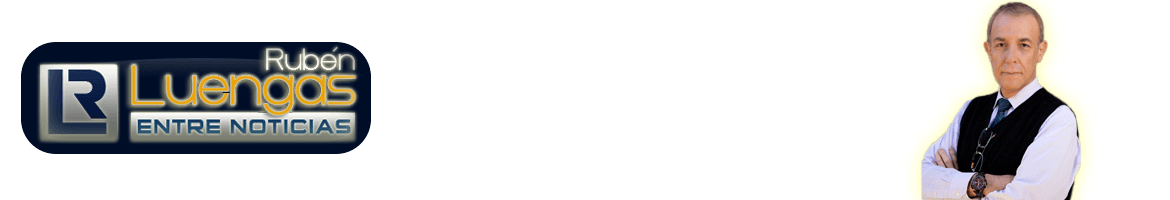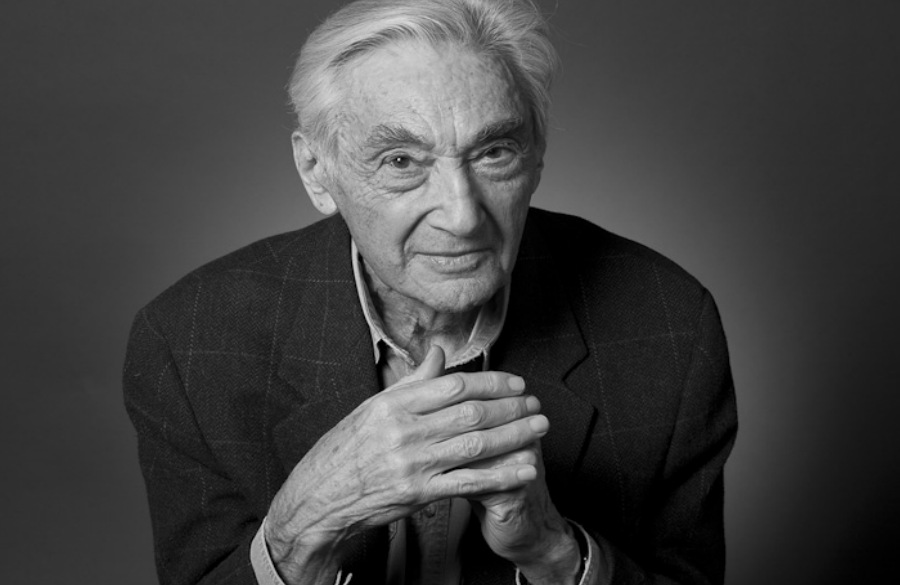
«He intentado muchas veces unirme al pesimismo con que mis amigos ven nuestro mundo (¿o serán solamente mis amigos?), pero me sigo topando con gente que, a pesar de toda la evidencia de trágicos acontecimientos que pasan por todas partes, me transmiten esperanza. Especialmente la gente joven, de quienes el futuro depende».
En este mundo atroz, donde el esfuerzo de la gente altruista a veces flaquea ante las acciones de aquellos que acaparan el poder, ¿cómo es posible mantener el entusiasmo y continuar activo?
Tengo absoluta confianza no solamente en que el mundo va a mejorar, sino en que no deberíamos dar el juego por perdido antes de haber tirado todas las cartas. La metáfora es intencional: la vida es un juego. Al no jugar se descarta toda posibilidad de triunfo. Al jugar, al actuar, se crea al menos una posibilidad de cambiar nuestro mundo.
Existe la tendencia a pensar que lo que vemos en el momento presente tiende a continuar indefinidamente. A veces olvidamos nuestro frecuente asombro ante el súbito derrumbe de las instituciones, ante los repentinos giros de conciencia en la gente, ante la inesperada rebelión contra la tiranía y ante el imprevisto colapso de sistemas de poder que en un tiempo parecían inmutables.
Lo que llama la atención en la historia de los últimos cien años, es su absoluta impredecibilidad. La revolución que derrocó al zar de Rusia, uno de los imperios semi-feudales más indolentes, logró no solamente asombrar a las naciones imperiales más avanzadas sino que tomó por sorpresa al mismo Lenin, obligándole a viajar precipitadamente en tren a Petrogrado. ¿Quién hubiera previsto los insólitos cambios durante la Segunda Guerra Mundial, el pacto nazi-soviético (esas penosas fotos del apretón de manos entre Von Ribbentrop y Molotov), la embestida del ejército alemán a través de Rusia, al parecer invencible, causando infinidad de muertes, para luego ser rechazado a las puertas de Leningrado, en el límite occidental de Moscú, en las calles de Stalingrado, concluyendo con la derrota del ejército alemán y Hitler arrinconado en su bunker de Berlín, esperando la muerte?
Luego vino la posguerra y el mundo tomó un curso que nadie hubiera sido capaz de anticipar: la revolución comunista en China, la tumultuosa y desaforada revolución cultural, y luego otro giro radical, cuando la China post-maoísta renuncia a las ideas e instituciones más celosamente defendidas al dar entrada al occidente y coquetear con entidades capitalistas, ante el asombro del mundo entero.
Nadie pronosticó la inmediata desintegración de los antiguos imperios occidentales después de la guerra, o la singular plétora de sociedades que serían creadas en los países recién independientes, desde el afable socialismo aldeano de Nyerere, en Tanzania, hasta la locura de Idi Amin en la vecina Uganda. España se convirtió en un escándalo. Recuerdo que un veterano de la brigada Abraham Lincoln me decía que no era posible imaginar que el fascismo español pudiera ser derrotado sin que ocurriera otra sangrienta guerra. Pero después de que muriera Franco, surgió una democracia parlamentaria abierta a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas y a todos los demás.
El final de la Segunda Guerra Mundial resultó en dos superpotencias con sus respectivas esferas de influencia y control, en continua rivalidad por la hegemonía militar y política. Sin embargo, no lograron controlar los acontecimientos, ni siquiera en aquellos lugares considerados como sus respectivas esferas de influencia. La Unión Soviética fracasó en su intento de dominar Afganistán, y su decisión de retirarse después de una década de brutal intervención fue la evidencia más contundente de que no obstante la posesión de armas termonucleares, no es fácil subyugar una población resuelta. Estados Unidos ha enfrentado la misma realidad, emprendiendo una guerra a gran escala en Indochina, perpetrando el bombardeo más despiadado sobre una pequeña península en la historia del mundo, y aun así se vio obligado a retirarse. En los titulares de los periódicos vemos a menudo otros casos de los malogrados intentos de dominio por parte de los presuntos invencibles sobre los presuntos humildes, como en Brasil, en donde un movimiento de gente pobre y de jornaleros eligió a un nuevo presidente comprometido a combatir el vil absolutismo de las corporaciones.
Repasando este catálogo de enormes sorpresas, es evidente que la lucha por la justicia no se debe abandonar jamás por temor a la ventaja que supuestamente poseen aquellos que, por medio de las armas y el dinero, se muestran implacables en su afán de aferrarse al poder. Ese poder aparente se ha mostrado frecuentemente vulnerable a cualidades humanas menos tangibles que las bombas y los dólares: temple moral, entrega, determinación, unidad, organización, ingenuidad, perspicacia, valor y paciencia, ya sea por parte de negros en Alabama y Sudáfrica, campesinos en El Salvador, Nicaragua y Vietnam, o trabajadores e intelectuales en Polonia, Hungría y la misma Unión Soviética. No existe sobrio criterio respecto al equilibrio del poder que logre disuadir a un pueblo convencido de que su causa es justa.
He intentado muchas veces unirme al pesimismo con que mis amigos ven nuestro mundo (¿o serán solamente mis amigos?), pero me sigo topando con gente que, a pesar de toda la evidencia de trágicos acontecimientos que pasan por todas partes, me transmiten esperanza. Especialmente la gente joven, de quienes el futuro depende. Dondequiera que voy, me encuentro con gente así. Y más allá del puñado de activistas, parece haber cientos o miles más que son afines a las ideas poco ortodoxas. Pero tienden a no estar en contacto con los demás y por lo tanto, mientras resisten, lo hacen con la paciencia desesperada del infatigable Sísifo empujando tenazmente la roca a la cima de la montaña. Intento recordar a cada grupo que no están solos, y que la misma gente que zozobra por la falta de un movimiento nacional es testimonio de la magnitud de dicho movimiento.
El cambio revolucionario no llega en un momento turbulento (¡cuidado con esos momentos!) sino como una infinita sucesión de sorpresas, rumbo a una sociedad más digna. No es necesario emprender acciones excelsas o heroicas para participar en el proceso del cambio. Los actos pequeños, cuando son multiplicados por millones de personas, pueden transformar el mundo. Incluso cuando no «triunfamos», nos queda la satisfacción y el optimismo de haber participado, al lado de mucha otra gente altruista, en algo que vale la pena. Hace falta la esperanza.
Un optimista no es necesariamente un risueño despistado, cantando tiernamente en la penumbra de nuestros tiempos. Tener esperanza en la adversidad no es una simple necedad romántica. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no se basa solamente en la crueldad, sino también en la compasión, el sacrificio, el valor y la virtud. Lo que decidamos enfatizar en esta sinuosa historia determinará nuestras vidas. Si solo vemos lo peor, se derrumba nuestra capacidad de actuar. El recordar tiempos y lugares, y son muchos, donde la gente se ha comportado dignamente, nos da la voluntad de actuar, y por lo menos la posibilidad de virar este mundo perinola en una diferente trayectoria. Y si actuamos, aun en mínima capacidad, no tenemos que esperar un espléndido futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir hoy tal como creemos que la gente debe vivir, en desafío total ante el mal que nos rodea, es en sí una victoria extraordinaria.
Entre Noticias/Reflexión de Howard Zinn