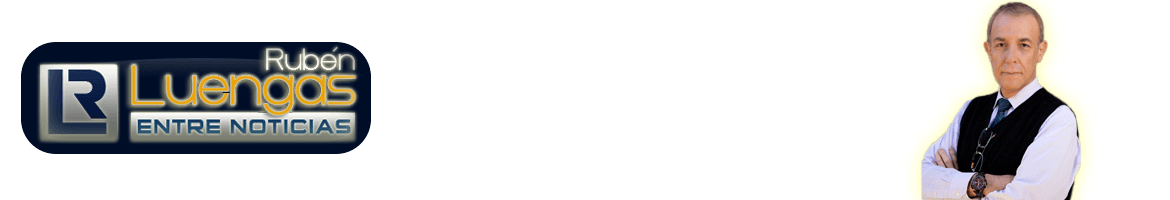Escenario usado en 2011 para las representaciones, donde incluso hubo que utilizar dispositivos para que los actores se trasladaran en un espacio casi carente de horizontalidad.
Por Jaime Casillas-Ugarte
A toda acción corresponde una reacción.
Y lo estábamos esperando desde hace algunos años. También deseando en grados de anhelo. Que el mundo de la ópera, se diera cuenta de que el camino que había elegido, para llamar la atención en el universo cultural, tenía sus bemoles y ya se encontraba en estado de franca fatiga.
El bell canto, el espectáculo sin límites, la ópera fue, antes del cine, el universo artístico que amalgamaba todas las manifestaciones artísticas. Tenía algo de teatro, por su lenguaje escénico, tenía algo de plástico por la fantasía escenográfica, incluía en ocasiones ballet y danza, dependía al cien por ciento de la pasión de su música y el tramado de su historia pretendía emular lo literario. Todavía se dio las mañas por incorporar artes escénicas, acrobacia, circo, clown y en tiempos recientes, la tecnología puso a disposición de los creadores, la proyección de fotografías e imágenes en movimiento.
El gran problema dentro de su desarrollo histórico, fue que su propio público desdeñó a los creadores contemporáneos y a medida que avanzaba el siglo XX, los mismos compositores le dieron la espalda, terminando por anquilosar el gran género, que pronto tuvo que echar mano al repertorio, en ausencia de nuevas composiciones. Los mismos títulos, de las mismas obras se repetían una y otra vez.
Conviviendo en el universo de la industria cultural, la ópera tuvo que luchar por convencer al público. Su oferta se hizo elitista y a decir de algunos especialistas acartonada, pues su decisión fue tomar el camino de la espectacularidad sin límites, intentando por esta senda renovar las óperas tantas veces vistas con fantasía y oropel, para así ofrecer algo nuevo. De esta manera se generó una espiral donde se convirtió el mundo del bell canto, en una suerte de gran pelea de mastodontes. Las casas y teatros de ópera en el mundo, inflaron a billetazos los presupuestos de las mismas y pronto la competencia se estableció en los terrenos de la fastuosidad de la producción. No en la calidad artística de la misma. Llegamos entonces a desfiguros babilónicos. Escenografías imposibles, cantantes que volaban, elefantes reales en escena, escenarios que emergían de lagos, pirotécnia y cañonazos. El interés se desplazó. Era más importante cuánto había costado la producción que quién cantaba. Era más importante quién era el diseñador de vestuario que quién dirigía a la orquesta.
Claro que eso llamó la atención de la gente, pero generó un mercado donde para acudir a una función de cualquier obra, había que pagar una pequeña fortuna. También no pocos especialistas advirtieron los fraudes artísticos, las mascaradas en la calidad musical de las representaciones y las fantochadas en las que se incurría al manipular los libretos, para que resultaran momentos de connotada espectacularidad.
Digamoslo sin cortapisas, la gran ópera también fue pasto de la vulgaridad fastuosa.
En la ciudad de Nueva York, cede de una de las instituciones emblemática de la ópera babilónica, el célebre Metropolitan Opera House, ha nacido la contraparte de esta propuesta. Se llama “Loft Opera” y propone una suerte de regreso a los orígenes, al respeto de la materia prima, de las cualidades interpretativas de músicos y cantantes. Aquí no hay fastuosas producciones ni escenografías dignas de Las Vegas o Hollywood, antes por el contrario.
Para la última propuesta de esta compañía, la obra “Tosca” del compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924), los destinos trágicos de Floria Tosca y Mario Cavaradossi se representaron en el interior de una vieja estación de autobuses del distrito de Bushwick, en Brooklyn. Las paredes estaban adornadas con gaffitis y en las manos de los espectadores había cerveza artesanal, no copas de champagne. El precio promedio de las entradas fue de treinta dólares y la edad del público no sobrepasó los treintaicinco años. Por supuesto los cantantes y ejecutantes eran también jóvenes que no gozaban de fama alguna y por eso, a decir de algunos cronistas, se concentraban en regalar una interpretación magistral.
Habrá que decir que durante las seis funciones de “Tosca” la vieja estación estuvo abarrotada, por lo que el público tuvo que sentarse hasta en el suelo.
Con este modelo de producción y sin una sede estable, “Loft Opera” ha representado, en los pasados dos años, algunas obras del repertorio tradicional de las grandes casas de ópera como “Don Giovanni” y “Las Bodas de Fígaro” de Mozart, o “El Conde de Ory” y “El Barbero de Sevilla” de Rossini. También se han aventurado en el “El Rapto de Lucrecia” de Benjamin Britten. De Giacomo Puccini, además de “Tosca”, habían ofrecido su versión de “La Boheme”.
“Loft Opera” ha sido saludada con el mismo entusiasmo que el diletante hipster de Brooklyn, por un buen sector de la crítica especializada, que ve en su rampante osadía, un regreso a la esencia del arte. A las fuentes auténticas de la creación. Que hable la calidad interpretativa no las toneladas del cartón piedra. El gesto es desafiante y condenadamente revitalizador. Ojalá cunda como una epidemia y se replique en otras partes del mundo.
Mucho le agradecería un género musical deslumbrante, que a últimas fechas cayó en manos de los mercanchifles. El pasado párrafo también se puede leer así: …un género deslumbrante, que a últimas fechas calló en manos de los mercanchifles. Porque la ópera cuando cae, calla.
Jaime Casillas-Ugarte es colaborador de Entre Noticias:
Aspirante de escritor, dibujante, pintor, cineasta, guionista, fotógrafo, ciclista, beisbolista, corredor, futbolista, crítico de cine, crítico de arte, melómano, gourmet y sommelier. Trato de entender este desastre y darle un sentido. Y para eso escribo.