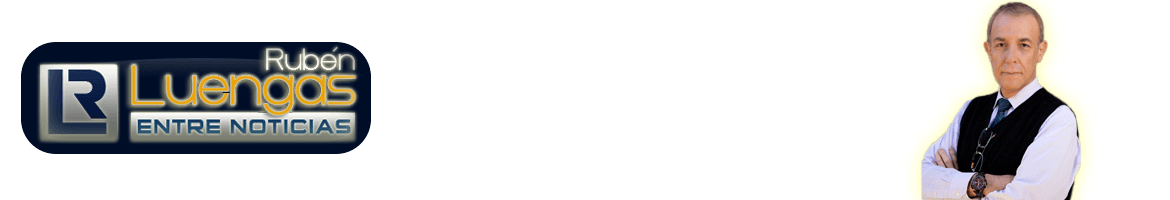Hace más de una generación, Afganistán ganó su libertad, que Estados Unidos, Gran Bretaña y sus “aliados” destruyeron
Mientras un tsunami de lágrimas de cocodrilo envuelve a los políticos occidentales, la historia es ocultada. Hace más de una generación, Afganistán ganó su libertad, que Estados Unidos, Gran Bretaña y sus “aliados” habían destruido.
En 1978, un movimiento de liberación dirigido por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) derrocó la dictadura de Mohammad Dawd, primo del rey Zahir Shah. Fue una revolución inmensamente popular que tomó por sorpresa a británicos y estadounidenses.
Los periodistas extranjeros en Kabul, informó The New York Times, se sorprendieron al encontrar que “casi todos los afganos que entrevistaron dijeron estar encantados con el golpe”. The Wall Street Journal informó que “150.000 personas… marcharon para honrar la nueva bandera… los participantes parecían genuinamente entusiasmados”.
El Washington Post informó que “la lealtad afgana al gobierno apenas puede ser cuestionada”. Secular, moderno, y en gran medida, socialista, el gobierno declaró un programa de reformas visionarias que incluía la igualdad de derechos para las mujeres y las minorías. Se liberó a los presos políticos y se quemaron públicamente los archivos policiales.
Bajo la monarquía, la esperanza de vida era de 35 años; uno de cada tres niños moría en la infancia. El 90% de la población era analfabeta. El nuevo gobierno introdujo la asistencia médica gratuita. Se lanzó una campaña de alfabetización masiva.
Para las mujeres, los avances no tenían precedentes; a finales de la década de 1980, la mitad de los estudiantes universitarios eran mujeres, y las mujeres constituían el 40% de los médicos de Afganistán, el 70% de sus profesores y el 30% de sus funcionarios.
Llegó Occidente
Los cambios fueron tan radicales que permanecen vivos en la memoria de quienes se beneficiaron de ellos. Saira Noorani, una cirujana que huyó de Afganistán en 2001, recuerda:
“Todas las chicas podían ir al instituto y a la universidad. Podíamos ir a donde queríamos y vestir lo que nos gustaba… Solíamos ir a los cafés y al cine a ver las últimas películas de la India los viernes… todo empezó a estropearse cuando los muyaidines empezaron a ganar… esta era la gente que Occidente apoyaba”.
Para Estados Unidos, el problema del gobierno del PDPA era que estaba apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, nunca fue la “marioneta” de la que se burlaba Occidente, ni el golpe contra la monarquía estuvo “respaldado por los soviéticos”, como afirmó la prensa estadounidense y británica en su momento.
El secretario de Estado del presidente Jimmy Carter, Cyrus Vance, escribió posteriormente en sus memorias: “No teníamos pruebas de ninguna complicidad soviética en el golpe”.
En la misma administración estaba Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Carter, un emigrante polaco, fanático anticomunista y extremista moral cuya influencia duradera en los presidentes estadounidenses sólo expiró con su muerte en 2017.
El 3 de julio de 1979, sin que el pueblo y el Congreso estadounidenses lo supieran, Carter autorizó un programa de “acción encubierta” de 500 millones de dólares para derrocar al primer gobierno laico y progresista de Afganistán. La CIA lo denominó Operación Ciclón.
Los 500 millones de dólares compraron, sobornaron y armaron a un grupo de fanáticos tribales y religiosos conocidos como los muyaidines. En su historia semioficial, el periodista del Washington Post Bob Woodward escribió que la CIA gastó 70 millones de dólares sólo en sobornos. Describe una reunión entre un agente de la CIA conocido como “Gary” y un señor de la guerra llamado Amniat-Melli:
“Gary puso un fajo de dinero en efectivo sobre la mesa: 500.000 dólares en pilas de 30 centímetros de billetes de 100 dólares. Creía que sería más impresionante que los habituales 200.000 dólares, la mejor manera de decir que estamos aquí, que vamos en serio, que aquí hay dinero, que sabemos que lo necesitas… Gary no tardaría en pedir al cuartel general de la CIA y recibir 10 millones de dólares en efectivo”.
Reclutados en todo el mundo musulmán, el ejército secreto de Estados Unidos fue entrenado en campos de Pakistán dirigidos por la inteligencia pakistaní, la CIA y el MI6 británico. Otros fueron reclutados en un colegio islámico en Brooklyn, Nueva York, a la vista de las malogradas Torres Gemelas. Uno de los reclutas era un ingeniero saudí llamado Osama bin Laden.
El objetivo era difundir el fundamentalismo islámico en Asia Central y desestabilizar y finalmente destruir la Unión Soviética.
Intereses más amplios
En agosto de 1979, la embajada de Estados Unidos en Kabul informó que “los intereses más amplios de Estados Unidos… se verían favorecidos por la desaparición del gobierno del PDPA, a pesar de los reveses que esto pudiera suponer para las futuras reformas sociales y económicas en Afganistán“.
Vuelvan a leer las palabras de arriba que he citado entre comillas. No es frecuente que una intención tan cínica se exprese con tanta claridad. Estados Unidos estaba diciendo que un gobierno afgano genuinamente progresista y los derechos de las mujeres afganas podían irse al infierno.
Seis meses después, los soviéticos hicieron su movimiento fatal en Afganistán en respuesta a la amenaza yihadista creada por Estados Unidos a sus puertas. Armados con misiles Stinger suministrados por la CIA y celebrados como “luchadores por la libertad” por Margaret Thatcher, los muyaidines acabaron expulsando al Ejército Rojo de Afganistán.
Los muyaidines, que se autodenominaban Alianza del Norte, estaban dominados por señores de la guerra que controlaban el comercio de heroína y aterrorizaban a las mujeres de las zonas rurales. Más tarde, a principios de los años 90, surgirían los talibanes, una facción ultrapuritana, cuyos mulás vestían de negro y castigaban el bandidaje, la violación y el asesinato, pero prohibían a las mujeres la vida pública.
En los años ochenta, entré en contacto con la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, conocida como RAWA, que había intentado alertar al mundo sobre el sufrimiento de las mujeres afganas. Durante la época de los talibanes ocultaban cámaras bajo sus burkas para filmar las pruebas de las atrocidades, y hacían lo mismo para denunciar la brutalidad de los muyaidines apoyados por Occidente. “Marina”, de RAWA, me dijo: “Llevamos la cinta de vídeo a todos los principales grupos de medios de comunicación, pero no quisieron saber nada…”
En 1996, el gobierno ilustrado del PDPA fue arrollado. El presidente, Mohammad Najibullah, había acudido a las Naciones Unidas para pedir ayuda. A su regreso, fue colgado de una farola.
El juego
“Confieso que los países son piezas en un tablero de ajedrez”, dijo Lord Curzon en 1898, “sobre el que se está jugando una gran partida para el dominio del mundo”.
El virrey de la India se refería en particular a Afganistán. Un siglo después, el primer ministro Tony Blair utilizó palabras ligeramente diferentes.
“Este es un momento que hay que aprovechar”, dijo tras el 11-S. “El caleidoscopio ha sido sacudido. Las piezas están en movimiento. Pronto se asentarán de nuevo. Antes de que lo hagan, reordenemos este mundo a nuestro alrededor”.
Sobre Afganistán, añadió esto: “No nos alejaremos [sino que aseguraremos] alguna salida a la pobreza que es su miserable existencia”.
Blair se hizo eco de su mentor, el presidente George W. Bush, que se dirigió a las víctimas de sus bombas desde el Despacho Oval: “El pueblo oprimido de Afganistán conocerá la generosidad de Estados Unidos. Al tiempo que atacamos objetivos militares, también lanzaremos alimentos, medicinas y suministros para los hambrientos y los que sufren…”
Casi todas las palabras eran falsas. Sus declaraciones de preocupación eran crueles ilusiones para un salvajismo imperial que “nosotros” en Occidente rara vez reconocemos como tal.
Orifa
En 2001, Afganistán estaba asolado y dependía de los convoyes de ayuda de emergencia procedentes de Pakistán. Como informó el periodista Jonathan Steele, la invasión causó indirectamente la muerte de unas 20.000 personas, ya que se interrumpieron los suministros a las víctimas de la sequía y la gente huyó de sus hogares.
Dieciocho meses después, encontré en los escombros de Kabul bombas de racimo estadounidenses sin explotar que a menudo se confundían con paquetes de ayuda amarillos lanzados desde el aire. Volaron las extremidades de niños hambrientos que buscaban comida.
En el pueblo de Bibi Maru, vi a una mujer llamada Orifa arrodillarse ante las tumbas de su marido, Gul Ahmed, tejedor de alfombras, y de otros siete miembros de su familia, entre ellos seis niños, y dos niños que fueron asesinados al lado.
Un avión F-16 estadounidense había salido de un cielo azul despejado y lanzó una bomba Mk82 de 500 libras sobre la casa de barro, piedra y paja de Orifa. Orifa estaba fuera en ese momento. Cuando regresó, recogió las partes de los cuerpos.
Meses después, un grupo de estadounidenses llegó desde Kabul y le entregó un sobre con 15 billetes: un total de 15 dólares. “Dos dólares por cada miembro de mi familia asesinado”, dijo.
La invasión de Afganistán fue un fraude. Tras el 11-S, los talibanes trataron de distanciarse de Osama bin Laden. Eran, en muchos aspectos, clientes estadounidenses con los que la administración de Bill Clinton había hecho una serie de tratos secretos para permitir la construcción de un gasoducto de 3.000 millones de dólares por parte de un consorcio de empresas petroleras de Estados Unidos.
Con gran secretismo, los líderes talibanes habían sido invitados a Estados Unidos y agasajados por el director general de la empresa Unocal en su mansión de Texas y por la CIA en su sede de Virginia. Uno de los encargados de cerrar el trato fue Dick Cheney, posteriormente vicepresidente de George W. Bush.
En 2010, estuve en Washington y concerté una entrevista con el cerebro de la era moderna del sufrimiento de Afganistán, Zbigniew Brzezinski. Le cité su autobiografía en la que admitía que su gran plan para atraer a los soviéticos a Afganistán había creado “unos cuantos musulmanes agitados”.
“¿Se arrepiente de algo?” le pregunté.
“¡Arrepentimientos! ¡Arrepentimientos! ¿Qué arrepentimientos?”
Cuando vemos las actuales escenas de pánico en el aeropuerto de Kabul, y escuchamos a periodistas y generales en lejanos estudios de televisión lamentándose por la retirada de “nuestra protección”, ¿no es hora de prestar atención a la verdad del pasado para que todo este sufrimiento no vuelva a ocurrir?
La película de John Pilger de 2003, Breaking the Silence, sobre la “guerra contra el terror” se puede ver aquí.