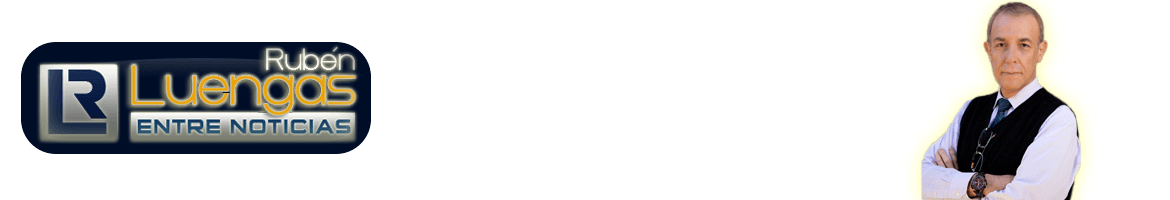En ese momento, como una aparición sublime, la pude ver: estaba allí, a la orilla del camino asfaltado. Detrás se levantaban los edificios grotescos: retorcidos aluminios fríos y opacos, osamenta del desperdicio futurista, erigiéndose como el presagio sombrío de una profecía terrible. Los automóviles con su insultante prisa, la ignoraban, la desadvertían.
Por Esteban León
«¿Cómo llegó hasta aquí? Es la pregunta que me circundaba en ese momento. Qué hace tan lejos de su cielo, del espacio que ella habita, aquí en medio de la calle y entre los rascacielos, monumentos de la prepotencia humana. La indiferencia de la gente, las máquinas motorizadas, el aire plagado de inmundicias. Nada se percataba de su presencia; no la veían…»
En mitad de la noche me despertó con su música la lluvia, pero seguí durmiendo. Por la mañana, con dificultad, comencé la labor de desdoblar lentamente mi ánimo, mi cuerpo. Por fin salí a la calle. Sentí en el rostro la humedad fría que había dejado la lluvia. Miré los reflejos de los espejos regados por la calle, retenidos en charcos de agua. Subí al automóvil, conduje en dirección al centro de la ciudad. Poco tiempo después de haber llegado a mi destino rutinario, dirigí mis pasos hacia el café habitual.
En ese momento, como una aparición sublime, la pude ver: estaba allí, a la orilla del camino asfaltado. Detrás se levantaban los edificios grotescos: retorcidos aluminios fríos y opacos, osamenta del desperdicio futurista, erigiéndose como el presagio sombrío de una profecía terrible. Los automóviles con su insultante prisa, la ignoraban, la desadvertían.
Paralizado por la visión me detuve atónito, sin entender lo que pasaba. Ella daba pasos cortos, se movía con nerviosismo, tratando también de entender, qué era este lugar tan gris, ajeno y lejano, muy distinto del lugar de donde vino. ¿Cómo llego hasta aquí? Es la pregunta que me circundaba en ese momento. Qué hace tan lejos de su cielo, del espacio que ella habita, aquí en medio de la calle y entre los rascacielos, monumentos de la prepotencia humana. La indiferencia de la gente, las máquinas motorizadas, el aire plagado de inmundicias. Nada se percataba de su presencia; no la veían. Allí no más. Allí estaba ella. Parecía buscar, mendigar comida. Pero esta ciudad está deshabitada, aquí ya no vive nadie. Dicen que hace mucho tiempo éste era un pueblo a la orilla del río. Pero todo eso se acabó. Fue arrasado por lava de concreto, de progreso. Nos fue cubriendo, asfixiando. Hemos fabricado nuestra propia bóveda, nuestra cripta, y carentes de todo sentido deambulamos, nos movemos con mucha torpeza y dificultad.
Sin voluntad alguna más que aquel impulso primigenio, natural, que significa vivir. Con las facultades atrofiadas. Ensayamos la ceguera, caminamos dando tumbos. Nadie guía a nadie, más bien nos arrastramos. Por eso nadie la ve. Por eso nadie se pregunta, cómo llego hasta aquí. Qué hace en la orilla de la calle, en medio de esta ciudad, una solitaria gaviota.
Sí, qué hace una gaviota aquí. Tan lejos del mar. Este inframundo es la antítesis del incontenible ojo de Dios. Quiero pensar que mientras dormía, la lluvia se precipitó tan fuerte y durante toda la noche, violentada por los vientos del sur, que la mar creció y creció hasta desparramarse, rompiendo sus límites, anegando las calles y las avenidas. Lamiendo la miseria de los hombres con su lengua de sal que cicatriza o carcome. El mar entró de noche a mi casa, floté sobre la cama sin remos y sin ancla. El mar me dejó la nostalgia del sol sobre la piel. El mar estuvo aquí. Enjuagó la tierra, la vino a prevenir, a recordarle del diluvio, de su indomable soberanía azul, profunda e interminable. Por eso había caracolas en la entrada regadas por toda la escalera. Por eso el sonido del mar se quedó grabado en su laberinto. Las caracolas son pequeños oídos del azul profundo, del gran azul, que nos escucha, y con ojos atónitos nos observa. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Esta es una invitación a observar, a imaginar otros mundos que habitan junto al nuestro. A sacudirnos la pesada loza de la ociosidad y el cansancio. A caminar juntos contando los sucesos y los pasos. A llenarnos el alma de imágenes imborrables. Las calles y sus personajes, los lugares encantados, que aguardan, que esperan. En otras palabras, esta es una invitación para extender las alas y practicar el vuelo.