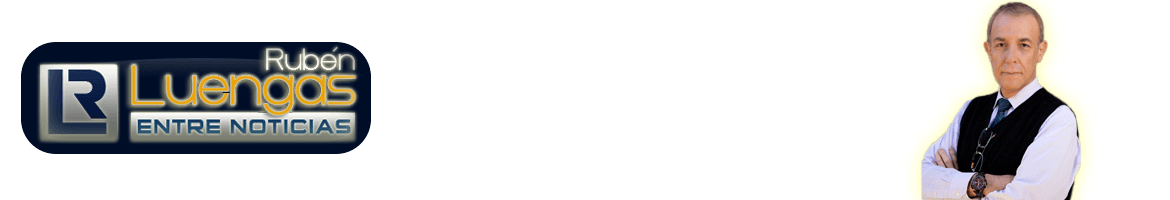«El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas».
El mexicano Edgar Tamayo está condenado a una inyección legal en Texas, a pesar de los intentos consulares por evitar la pena máxima. ¿Qué nos dice la aplicación de esta condena sobre nuestra sociedad?
El escritor francés Víctor Hugo pensaba que «la pena de muerte es signo peculiar de la barbarie», y tenía razón. No es estar contra la pena de muerte perdiendo de vista lo que un condenado a muerte es o no, o lo que hizo o no; sino por lo que nosotros como sociedad decimos que somos. Dicho de otra forma y citando al gran escritor francés: «¿Y qué pretenden enseñar con su ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñan que no hay que matar? Matando».
Quienes aún defienden la pena de muerte lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia. Diversos estudios sobre el proceso de aplicación de la pena capital coinciden en afirmaciones como la que entrega la organización Amnistía Internacional:
«El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas».
Entre las razones prácticas y verificables contra la pena de muerte está la de quitarle la vida a personas inocentes. Según el Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte) desde 1973, más de 140 personas condenadas a muerte que pasaron años en la cárcel, fueron exoneradas y puestas en libertad tras haber podido demostrar su inocencia. Entre ellas, al menos 15 se libraron de ser ejecutadas gracias a los análisis de ADN, que muchas veces no han sido admitidos en los juicios.
Tenemos el caso de Nicholas Yarris, el primer preso del corredor de la muerte de Pensilvania que exigió las pruebas de ADN para demostrar que no había tenido ninguna relación con el asesinato y violación de una empleada de un centro comercial en 1982. Tardó 20 años en probar su inocencia hasta que en 2003 las pruebas de ADN le libraron de toda culpa. Alejandro Hernández también pasó casi 12 años en el corredor de la muerte de Illinois, esperando la cita fatídica con la inyección letal por el asesinato y violación de una niña de 10 años, Jenanine Nicarico. Fue juzgado tres veces y condenado pese a la falta de pruebas y a la confesión del verdadero asesino, Brian Dugan. Hernández recuperó su libertad en 1995, gracias a la prueba de ADN y a la persistencia de un grupo de abogados. Entrevistado en 2011 por un diario español, Hernández aseguró lo siguiente: «Lo peor de nuestro caso es que sabían que éramos inocentes, pero querían ejecutarnos. Lo hicieron a propósito, fabricando pruebas y comprando testigos».
Hace poco supimos el caso de un hombre de Dennis McGuire, cuya ejecución fue horrible. Ante la presencia de sus hijos, las autoridades de Ohio fallaron en sedarlo efectivamente antes de la inyección letal, y el hombre estuvo agonizando y sufriendo durante 25 minutos antes de morir, totalmente convulsionado ante el horror de su familia y testigos.
La pena de muerte nos define como sociedad
Este miércoles 22 de enero es el último día de un condenado a muerte, Edgar Tamayo, a quien le fue negado su derecho en el estado Tejas, donde residía de forma indocumentada, a recibir la asistencia consular de su país, tal como lo indica la Convención de Viena de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, que prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares, tras ser informado de sus derechos.
Bien pudiera Edgar Tamayo, en su diálogo interno y en sus propias palabras, decirse así mismo lo expresado por el escritor Víctor Hugo, quien en su obra «El último día de un condenado a muerte», narra lo que sentiría un condenado en su último día de vida:
«Ahora estoy preso: mi cuerpo está encadenado en un calabozo; mi mente encarcelada en una idea, en una horrible idea, en una sangrienta e implacable idea. Sólo tengo un pensamiento, una convicción, una certidumbre: ¡Estoy condenado a muerte! »
Víctor Hugo no menciona en ningún momento de su obra cuál fue el delito del condenado a muerte, porque no trata de explicar qué cosas hizo este hombre, sino lo que la sociedad hará con él.
De igual manera, me parece urgente y prioritario que nos preguntemos lo que la sociedad hace con sus condenados a muerte en los países donde aún existe la pena capital. La pregunta esencial sigue siendo la planteada por el autor de «El último día de un condenado a muerte»: ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos y a la sociedad que matar es malo, matando?
Rubén Luengas/Entre Noticias